PARA VIEJOS
Los tiempos adelantan que es una barbaridad. Las nuevas generaciones apenas suelen tener que ver con las anteriores. La tecnología lo invade todo. Incluso las escuelas ya no se parecen en nada a las de hace 30 años, excepto en que todavía pervive en muchas de ellas la tiza y la pizarra. Sólo hay algo inmutable, único, eterno: el fútbol.
Si quitamos todo el montaje escénico, económico y viajero del fútbol actual, veremos que el juego –como tal- apenas ha evolucionado desde que hace la tira de años a unos masoquistas ingleses se les ocurrió pegarse patadas jugando con un balón en vez de jugar a policías y ladrones.
Salvo por algunas pequeñas reglas (como las tres sustituciones) casi todo lo demás continúa tal como si no hubieran pasado los años. Sí, ya sé que hoy día los jugadores pegan las patadas a los rivales más certeramente y eficamente (véase la gracieta de Figo al maño César Jiménez en el último partido Real Madrid-Zaragoza: ocho meses de convalecencia). Sí, ya sé que hasta el autista más oculto del planeta sabe quien es Ronaldinho o Beckham. O que los grandes clubes del mundo mueven más millones que algunos países del segundo y tercer mundo. Pero si vamos a la esencia del fútbol y a sus reglas, la cosa sigue decimonónica.
Muchos partidos aburren hasta a las ovejas. A veces meter un gol es una proeza superior a volar hacia la Luna en barco. Los jugadores, por no saber, no se saben ni las reglas del juego que practican (como les ocurrió hace ocho días a los del Sevilla). Y los árbitros… Corramos un tupido velo. Ya no van de negro pero por muchos colorines que algunos se pongan, siguen fallando en sus apreciaciones más que una escopeta de chocolate.
¿Tan difícil es introducir normas que aviven el juego, que se traduzcan en más posibilidades de gol o en más goles? ¿Tan difícil, en estos tiempos de superabundancia tecnológica, es conseguir que los árbitros puedan ser ayudados a cometer menos errores? En una pista de baloncesto hay tres árbitros y un chorro de jueces. En un campo de fútbol, muchísimo más grande, sólo arbitra un señor, dos actúan de pasmarotes y veintidós jugadores van a ver quien engaña mejor al tío del pito. El pito. A estas alturas de la película y todavía siguen con el pito en la boca. Y el fuera de juego, que ni un águila real (y mira que tiene una vista impresionante) sería capaz de discernir en ocasiones. Y el penalti, una jugada decisiva que se señala de higo a brevas, según el balance testicular del árbitrillo o arbitrazo (el primero lo señala en contra, el segundo a favor).
En fin, que los espectadores de los partidos de fútbol deberían acudir a los estadios vestidos con trajes de época para hacer honor a la añosidad de un juego-deporte que ya ni es juego ni deporte sino simplemente una máquina de hacer y despilfarrar millones. Pero esa es otra historia que contaremos el próximo día.
Si quitamos todo el montaje escénico, económico y viajero del fútbol actual, veremos que el juego –como tal- apenas ha evolucionado desde que hace la tira de años a unos masoquistas ingleses se les ocurrió pegarse patadas jugando con un balón en vez de jugar a policías y ladrones.
Salvo por algunas pequeñas reglas (como las tres sustituciones) casi todo lo demás continúa tal como si no hubieran pasado los años. Sí, ya sé que hoy día los jugadores pegan las patadas a los rivales más certeramente y eficamente (véase la gracieta de Figo al maño César Jiménez en el último partido Real Madrid-Zaragoza: ocho meses de convalecencia). Sí, ya sé que hasta el autista más oculto del planeta sabe quien es Ronaldinho o Beckham. O que los grandes clubes del mundo mueven más millones que algunos países del segundo y tercer mundo. Pero si vamos a la esencia del fútbol y a sus reglas, la cosa sigue decimonónica.
Muchos partidos aburren hasta a las ovejas. A veces meter un gol es una proeza superior a volar hacia la Luna en barco. Los jugadores, por no saber, no se saben ni las reglas del juego que practican (como les ocurrió hace ocho días a los del Sevilla). Y los árbitros… Corramos un tupido velo. Ya no van de negro pero por muchos colorines que algunos se pongan, siguen fallando en sus apreciaciones más que una escopeta de chocolate.
¿Tan difícil es introducir normas que aviven el juego, que se traduzcan en más posibilidades de gol o en más goles? ¿Tan difícil, en estos tiempos de superabundancia tecnológica, es conseguir que los árbitros puedan ser ayudados a cometer menos errores? En una pista de baloncesto hay tres árbitros y un chorro de jueces. En un campo de fútbol, muchísimo más grande, sólo arbitra un señor, dos actúan de pasmarotes y veintidós jugadores van a ver quien engaña mejor al tío del pito. El pito. A estas alturas de la película y todavía siguen con el pito en la boca. Y el fuera de juego, que ni un águila real (y mira que tiene una vista impresionante) sería capaz de discernir en ocasiones. Y el penalti, una jugada decisiva que se señala de higo a brevas, según el balance testicular del árbitrillo o arbitrazo (el primero lo señala en contra, el segundo a favor).
En fin, que los espectadores de los partidos de fútbol deberían acudir a los estadios vestidos con trajes de época para hacer honor a la añosidad de un juego-deporte que ya ni es juego ni deporte sino simplemente una máquina de hacer y despilfarrar millones. Pero esa es otra historia que contaremos el próximo día.














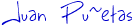
0 comentarios:
Publicar un comentario