ESTADO Y DEPORTE: LLENOS DE MOCOS
Este artículo es parte de una colaboración con El Espectador, escrito por La Aguja.
En El Espectador y el Arco llevamos tiempo dándole vueltas a una manivela que muy pocos se atreven a coger: la de la separación de poderes entre lo deportivesco y lo político. Dicho de manera fácilmente entendible: al César lo que es del César y al negocio lo que es del negocio. Pensamos que, con el dinero de nuestros impuestos, el Estado y los gobiernos no deben pagar parte de la minuta que genera el negocio privado de los clubes y federaciones del deporte. Y viceversa, el deporte no puede utilizar en vano los símbolos y la representatividad nacional o local para así aumentar sus dividendos. El deporte profesional es un negocio privadísimo que da muchas perras y a él compete el costear toda la movida que genera, desde la seguridad, a las instalaciones, etc. A su vez, el Estado debe abandonar la utilización del deporte como medio de adoctrinamiento y distracción de masas. Los Estados y países no compiten deportivamente entre sí porque los deportistas no son representantes de nada, sólo de sí mismos o de sus propias federaciones y clubes. Así que sobran los himnos y la parafernalia patriotera en forma de banderas, camisetas y ositos de peluche. Que cada palo aguante su propia vela y que se dejen de coñas marineras.
Recientemente hemos vivido dos casos paradigmáticos. La UEFA acusaba a la policía española de actuar negligentemente en un campo de fútbol. Ya sólo falta que Platini expulse del cuerpo a algunos maderos por no besar en la boca a los seguidores del Olympique de Marsella. Lo suyo es que, dentro de un campo o recinto privado, no haya un solo policía. La seguridad deben pagársela los que viven del tinglado de Champions, Ligas, Copas y Recopas. La ministra francesa del deporte, por su parte, pretende suspender cualquier partido de la selección “de Francia” en el que parte del público se mofe del himno de la Marsellesa. Si la patriótica tonada sólo sonase en los momentos y lugares adecuados, no habría estos problemas. Desde luego, en un campo de juego no pinta absolutamente nada.
Algunos intelectuales y gentes con cierto pedigrí, como recientemente en Le Monde, empiezan a escribir cosas altamente gratas a nuestros ojos: el fútbol es el opio del pueblo, no se debe pagar con dinero público la bunkerización cuasi militar de los estadios y de himnos ni gaitas, ni hablar: a palo seco. Las privadísimas organizaciones y gentes que se forran con el deporte competitivo y super profesionalizado deben rascarse el bolsillo y pagar todos los gastos que genera su tingladillo y negociejo. Exactamente lo contrario de lo que suelen hacer, como nos muestra claramente el movimiento olímpico: los Estados corren con los gastos y el COI y sus delegaciones se encargan de la mortadela y de las copichuelas. Bienvenidos al club de las moscas cojoneras y puñeteriles…
Hay situaciones en que el ridículo es espantoso. No sólo cuando los deportistas se dan golpes de pecho, como si su triunfo o derrota fuese a variar el discurrir de la nación a la que pretendidamente representan; o cuando son recibidos como héroes o villanos por la ciudadanía y los jerifaltes políticos tras un torneo de alto pedigrí. ¡Incluso algunos visitan a la Virgen para agradecerle los favores recibidos! (Se permite el ji, ji, ja, ja, jo, jo…). Por no hablar de situaciones tan chistosas como que, tras una carrera de Fórmula I, se toquen los himnos del país del piloto (que a veces tiene su domicilio y pago de impuestos –para evadirlos- en otro país) y ¡de la escudería! Es como si, cuando usted va a comprar al Carrefour le recibieran con el himno francés por ser el hipermercado con más ventas. Ya puestos, sería deseable la coherencia y que también se tocase el himno del país del caballo ganador en una prueba hípica. O que en el Everest, justo en la cima, una banda de música reciba con los sones del chipón-chinpón nacional al alpinista de turno que ha conseguido coronar la sobada cumbre. ¿Y por qué no musicar por los altavoces el himno del país de donde se obtuvo la madera que permitió construir el velero que impulsó a buen puerto a la tripulación ganadora? ¿Por qué no suenan en los estadios los himnos del equipo arbitral? ¿O es que estos tipos son los únicos que se representan a sí mismos y a sus gloriosas y siempre vituperadas madres? Y si –un suponé- el árbitro es inglés y, por no pitar un penalti, se le grita “hijo de la Gran Bretaña”, ¿se estará insultando de paso a su Graciosa Majestad y a toda la ciudadanía inglesa? ¿Podría llegar hasta la ONU el contencioso con la afición injuriante?
Ya vemos que en cuanto hurgamos un poco en la nariz deportivesca, nos ponemos perdidos de mocos. Sería deseable que dejáramos de mezclar las churras con las merinas, aunque sigamos hablando de ovejas. Ni el deporte es una razón de Estado ni el Estado tiene razón alguna para, con el dinero que nos sablea en cantidades industriales, inyectárselo en vena a los jerifaltes y practicantes del deporte local, nacional e internacional. Para empezar, sobran todos los Ministerios del Deporte. Ah, y todos los deportes que viven del Ministerio. Mucho cuento y mucha trola es lo que hay…















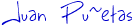
2 comentarios:
Efímera la gloria del campeón y permanente la necesidad de primeras planas de los políticos. Himnos y martingalas hacen que se necesite que el político esté presente. En realidad con su presencia prestigia un campeonato. Ahora bien, eso supone un peaje a pagar en muchos formatos
Capanegra.
Como hemos quedado agotados con el tema (e incomprendidos hasta el hartazgo), se me ocurre sólo repetir una frase del artículo, tomada de la Biblia (curioso, eh?): al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ahora, entre el Estado y el Deporte, adivina quién hace el papel del César y quien el de Dios. Adivina, adivinanza...
Publicar un comentario